Del autobús a las cadenas: la historia de lucha, poder y caída de Nicolás Maduro
Por Raja Zahid Akhtar Khanzada
Aquel día, como millones de personas en todo el mundo, mantuve la mirada fija en la pantalla del televisor. No estaba sentado en un banco de ninguna corte de Nueva York, pero aun así el escenario completo se desplegaba ante mis ojos. Televisores, teléfonos móviles, transmisiones en directo en redes sociales y los rótulos de última hora de los canales de noticias coincidían en un mismo instante. El ruido de un helicóptero, un convoy descendiendo en el aire frío y unas imágenes que quizá durante años resumirán, por sí solas, la política venezolana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, caminaba en Nueva York entre agentes de la fiscalía estadounidense, con grilletes en los pies y esposas en las manos. A su lado estaba su esposa, Cilia Flores. Ambos vestían de azul y naranja, los colores del uniforme carcelario en Estados Unidos, aunque los pantalones caqui de Maduro resaltaban entre las capas de restricción. En los videos que circulaban por las redes sociales hubo un instante que quedó suspendido en el tiempo. Maduro levantó de pronto la cabeza y miró al cielo con una expresión cargada de anhelo, como si estuviera diciendo algo a Dios. Detuve esa imagen una y otra vez. No era solo una mirada. Parecía una pausa que contenía toda una vida.
Pensé entonces en un hombre que durante años había sometido en su país a los uniformados, a los jueces, a las instituciones y a la ley misma a su propio relato. Ahora estaba de pie dentro de un uniforme sobre el que no tenía ningún control. Entre el azul y el naranja se encontraba quien alguna vez se proclamó heredero de Simón Bolívar, convertido ahora en un número de expediente dentro del sistema judicial estadounidense. Tal vez por eso, cuando levantó la vista hacia el cielo durante un segundo, aquella no fue una mirada política ni una mirada de poder. Fue la mirada de alguien que quizá comprendió por primera vez que el poder puede cambiar de vestuario, pero que el sistema siempre termina imponiendo el suyo.
Fuera del tribunal había tanto partidarios como detractores.
El interior de la sala no se transmitía en directo, pero los reporteros presentes relataron la escena. Para escuchar la traducción al español, tanto Maduro como su esposa llevaban auriculares. Entre ambos se sentaba un abogado, sosteniendo documentos y ofreciendo consejos en susurros. Cuando Maduro fue conducido hasta el estrado, otro sonido se sumó al silencio de la sala. El sonido de las cadenas. Un sonido más claro y elocuente que cualquier consigna de poder. En ese momento, Maduro se volvió hacia los periodistas y el público y dijo que había sido secuestrado.
Al inicio de la audiencia, el juez Alvin Hellerstein solicitó la confirmación de identidad. Maduro respondió en español, con un tono pausado y firme:
“Señor, soy Nicolás Maduro. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y fui secuestrado y traído aquí el tres de enero”.
Al concluir la sesión, una persona sentada entre el público gritó de repente que Maduro pagaría el precio de sus crímenes. Maduro se dirigió a él, también en español, y respondió:
“Soy un presidente y soy un prisionero de guerra”.
Al escuchar esa frase aparté la mirada de la pantalla durante un instante. En esas pocas palabras se condensaba toda la historia. De conductor de autobús a presidente, y de presidente a prisionero. Pensé entonces que esta no era solo la historia de un arresto. Era el relato de un largo recorrido. De un hombre común al Estado, y del Estado al tribunal.

La vida de Nicolás Maduro no comienza en un palacio. Nació en un barrio obrero de Caracas. Su padre fue un activista sindical. Su madre, una mujer resistente proveniente de una región fronteriza. En casa había política, pero no comodidad. Fue a la escuela, se integró en sindicatos estudiantiles, pero no logró completar una educación formal. Más tarde se convirtió en conductor de autobús. El metro de Caracas. Pasajeros diarios. Cansancio cotidiano.
Esa etapa le permitió observar de cerca a la gente. Conducir un autobús no consiste solo en trasladar personas de un punto a otro. Significa atravesar rostros cada día. La desesperación de unos, la prisa de otros, el silencio de muchos. Durante ese tiempo organizó sindicatos, alzó la voz, aprendió a hablar y a negociar. El sindicalismo le enseñó a expresarse, a imponer demandas y también a dialogar con el poder. Ahí comenzó su carrera política.
Luego llegó Hugo Chávez. Una revolución, un lema, un sueño. Maduro caminó junto a ese sueño. Mostró lealtad, perseverancia y avanzó poco a poco. Llegó a la Asamblea Nacional, se convirtió en su presidente y más tarde fue ministro de Relaciones Exteriores. Su cercanía con Chávez no fue solo ideológica. Fue una relación de confianza. Chávez confió en él, lo nombró vicepresidente y antes de morir dijo a la nación que, si él no estaba, Maduro debía ser el elegido.
Hasta ese punto, la historia de Maduro parecía una clásica trayectoria política. Un hombre de origen humilde que entra al sistema y alcanza su cima. Tras asumir el poder, tomó decisiones que sus seguidores aún presentan como ejemplos. Sería deshonesto afirmar que durante todo su mandato no hubo nada positivo. Fortaleció vínculos con países de América Latina y África. Se alineó con Palestina, Cuba y con Estados que se percibían a sí mismos como débiles dentro del orden global. Desafió abiertamente la hegemonía de Estados Unidos y, a los ojos de sus partidarios, emergió como un líder desafiante y digno.
Después de la muerte de Hugo Chávez, cuando el Estado tambaleaba, Maduro no desmanteló por completo los programas sociales. Los sistemas de distribución de alimentos, los subsidios y el apoyo estatal a los sectores más pobres continuaron de una u otra forma. A pesar de las duras sanciones impuestas por Estados Unidos, Venezuela no colapsó por completo. A partir de 2019, Maduro suavizó discretamente algunas restricciones económicas. Eliminó controles de precios y concedió un margen limitado a la iniciativa privada. Como resultado, la hiperinflación se redujo de forma visible y los productos reaparecieron en los mercados.
Sin embargo, pese a estas medidas, la popularidad nunca se estabilizó. En 2013, bajo la sombra del legado de Chávez y la simpatía popular, el apoyo a Maduro oscilaba entre el 45 y el 50 por ciento. A partir de 2014 cayó con rapidez. Según diversas encuestas fiables, entre 2018 y 2023 su aprobación fluctuó con frecuencia entre el 15 y el 25 por ciento. De forma significativa, los sectores más pobres, que habían sido el bastión del chavismo, fueron los primeros en alejarse.
Maduro se convirtió así en un presidente que logró sostener al Estado mientras la nación se le escapaba lentamente de las manos. También es cierto que durante un tiempo evitó la desintegración total del país. Los ingresos petroleros mantuvieron en marcha la maquinaria estatal, el apoyo militar se conservó y la estructura del poder permaneció intacta. Para muchos, esto fue una muestra de su habilidad política.
Pero el poder encierra otra verdad. Cuando las condiciones se deterioran, las buenas intenciones no bastan. Los precios del petróleo cayeron, la economía se vio sometida a presión, la inflación se disparó y la escasez se extendió. Este fue el momento decisivo para Maduro. Podía haber optado por reformas. Podía haber elegido el diálogo. En cambio, eligió mayoritariamente la fuerza. Las protestas fueron reprimidas. Al crecer la disidencia, las instituciones se activaron. Tribunales, organismos electorales y fuerzas de seguridad pasaron a formar parte, de manera gradual, del engranaje destinado a preservar el poder.
Fue en este punto cuando la historia de Maduro empezó a transformarse. Surgieron acusaciones de violaciones de derechos humanos. Aparecieron informes sobre ejecuciones extrajudiciales. Se silenciaron voces periodísticas. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país. Nada de esto ocurrió en un solo día. Sucedió a lo largo de años, primero en silencio y luego con una intensidad tal que el mundo ya no pudo ignorarlo.
He visto esos informes. He visto esas imágenes. He visto esos videos. Acusaciones de asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, presiones contra periodistas y un éxodo silencioso que empujó a millones de venezolanos hacia las fronteras. Durante todo ese tiempo, Maduro calificó cada acusación de conspiración. Señaló a Estados Unidos como enemigo. Llamó imperialista al sistema global. Durante un tiempo, ese discurso pareció tranquilizar a sus seguidores. Pero con el paso de los años, el tono del poder se endureció y la sombra del Estado se alargó. Estados Unidos, Europa y los organismos internacionales pasaron a ser, en su relato, enemigos permanentes.
Mientras observaba aquel día la escena del tribunal de Nueva York, una pregunta no dejaba de perseguirme. Cómo puede la detención de un solo hombre contener la historia de toda una nación. Venezuela, que alguna vez tuvo cerca de treinta millones de habitantes, ha perdido hoy casi una cuarta parte de su alma. Según las Naciones Unidas, más de 7,9 millones de venezolanos abandonaron su país durante el mandato de Maduro. No fue solo migración. Fue una retirada colectiva.
Fueron las personas vistas haciendo fila en las fronteras. Quienes cargaron a sus hijos sobre los hombros y caminaron durante días. Quienes no llevaron documentos de identidad, sino recuerdos. Uno de cada cuatro venezolanos vive hoy fuera del país. Los otros tres cargan dentro un peso de miedo, hambre y silencio que ningún censo puede medir.
En el tribunal se escuchó el sonido de las cadenas. Yo también lo vi. Pero en ese mismo instante pude oír las voces dispersas en los campamentos de Colombia, Perú y Brasil. Voces que desde hace años formulan la misma pregunta. Si todo esto era correcto, por qué tuvimos que abandonar nuestro hogar.
El relato oficial contenía elementos de verdad. Pero cuando el Estado empieza a etiquetar cada pregunta como enemistad, la frontera entre la verdad y la mentira se borra. Entonces la historia toma un giro que todo poderoso cree imposible.
La detención en enero de 2026. El tribunal de Nueva York. Y el mismo Maduro que antes hablaba en foros internacionales ahora declaraba su identidad ante un juez. El hombre que se decía heredero de una revolución caminaba ahora encadenado. En la sala afirmó haber sido secuestrado. Tal vez de verdad se perciba como una víctima. Tal vez el poder, cuando se ejerce durante demasiado tiempo, aleja tanto a una persona de la realidad que incluso su propio final le parece una conspiración.
Al observar la escena pensaba que Maduro no es un héroe absoluto ni un villano absoluto. Es un ser humano. Alguien que ascendió desde abajo hasta la cima. Que intentó, en ciertos momentos, convertirse en una fuente de esperanza para algunos. Pero que, por miedo a perder el poder, tomó decisiones profundamente equivocadas. Su vida enseña una lección recurrente. La lucha puede elevar a una persona, pero el poder la desnuda.
Hoy, de pie en un tribunal de Nueva York, Maduro dejó de ser para mí solo un acusado. Se convirtió en el símbolo viviente de toda una época. Una época de consignas, promesas y sueños, seguida lentamente por un miedo que ocupó el lugar de esos sueños. Tal vez la historia intente algún día comprender algunas de sus decisiones dentro de su contexto. Pero hay decisiones que ni siquiera el tiempo logra ocultar.
La política siempre fabrica nuevos relatos. Pero dentro de cada ser humano existe un tribunal silencioso que lo recuerda todo. Yo observaba todo esto en una pantalla, pero la escena dejó clara una enseñanza. Llegar al poder puede ser difícil. Permanecer humano mientras se ejerce el poder es una prueba mucho más dura.
Maduro atravesó esa prueba de forma desigual. A veces se mantuvo firme. A veces tropezó. A veces, quizá, se perdió a sí mismo. La lucha puede llevar a una persona hacia arriba, pero el poder siempre termina desenmascarándola. Y quien se olvida de sí mismo en esa desnudez acaba escuchando un día toda su historia reflejada en el sonido de las cadenas.
Cuando la escena del tribunal de Nueva York terminó, apagué la pantalla. Pero el sonido no se detuvo. El sonido de las cadenas. Tal vez ese sea el verdadero título de esta columna. Y tal vez sea también la última advertencia para todo hombre poderoso que cree que la historia nunca llegará a su puerta.
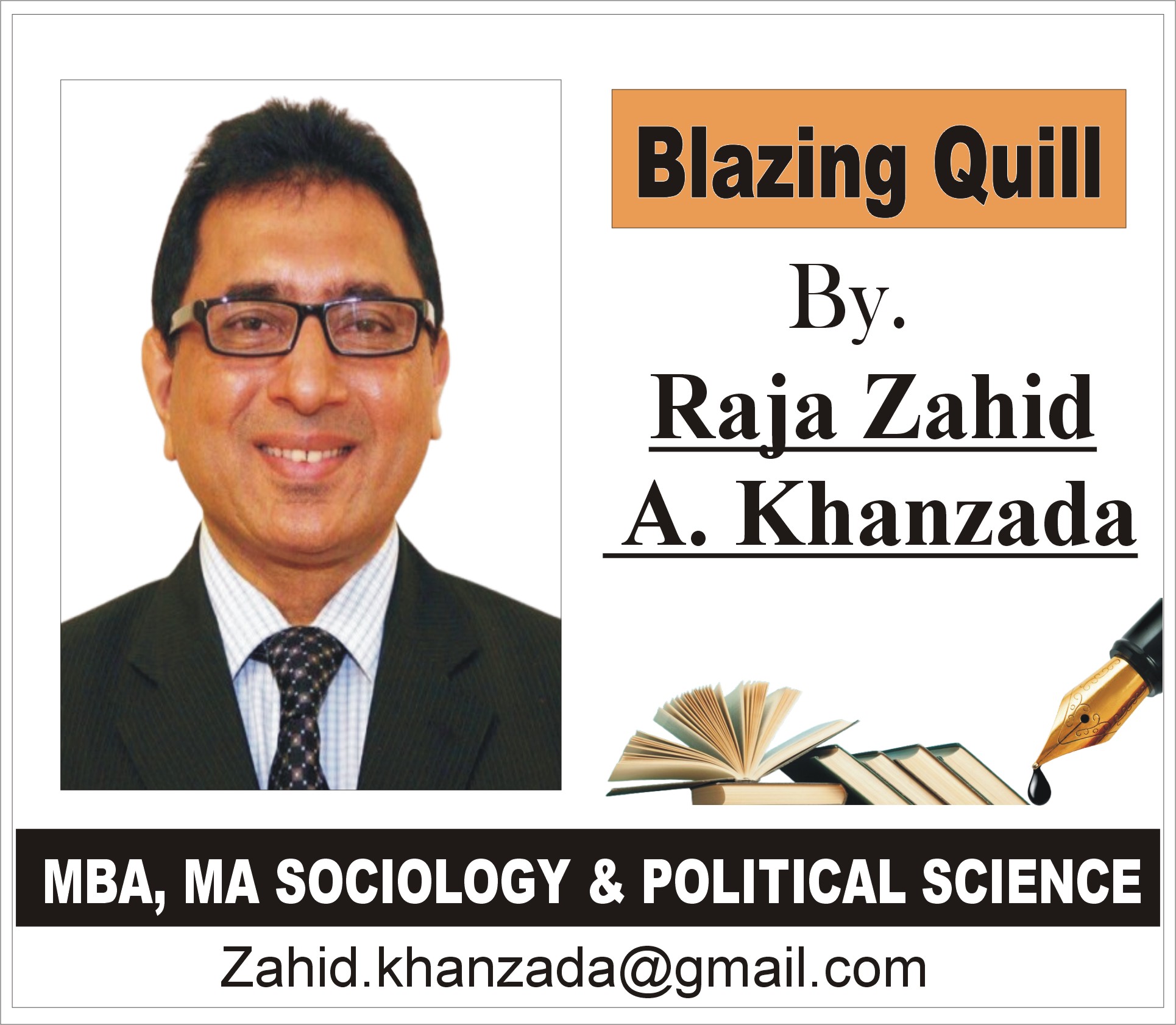
A lo largo de su carrera, ha escrito extensamente sobre geopolítica, diplomacia, derechos humanos y los desafíos que enfrentan los pakistaníes en el extranjero, abordando estos temas con una mirada crítica y documentada.
Este artículo ha sido traducido al español a partir de su versión original en inglés.



